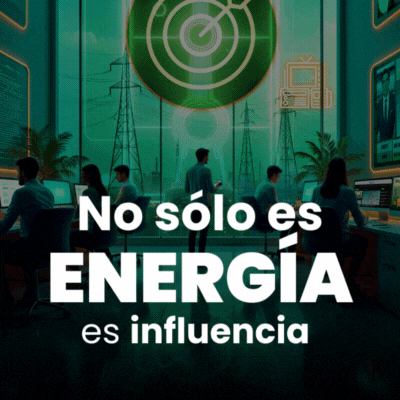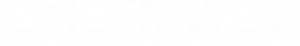La política energética de México ha experimentado cambios significativos desde el sexenio pasado. A partir de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada, hasta las políticas más recientes orientadas a fortalecer el papel del Estado, el panorama ha evolucionado de forma constante, transformando también la esencia del rol de la administración pública en la búsqueda de un mayor impacto social. Sin embargo, más allá de las reformas regulatorias y los debates sobre soberanía energética, hay un concepto que cobra creciente relevancia: la justicia energética.
Ésta no se limita únicamente al acceso a la energía, sino que abarca la equidad en su distribución, la sostenibilidad en su generación y la transparencia en la toma de decisiones. En México, las comunidades rurales y marginadas continúan enfrentando serias dificultades para acceder a energía confiable y asequible. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), aproximadamente 1.9 millones de personas en el país carecen de acceso a electricidad, con una alta concentración en comunidades indígenas y zonas rurales de difícil acceso. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en regiones como la Sierra Tarahumara y la Selva Lacandona, más del 10% de la población no cuenta con suministro eléctrico o depende de fuentes inestables, como generadores diésel o velas.
Además, los proyectos energéticos, tanto convencionales como renovables, han provocado conflictos socioambientales debido a la falta de consulta previa, impactos ecológicos y despojo de tierras.
Ante este escenario, las empresas del sector tienen la responsabilidad de reorientar sus estrategias y asumir un compromiso real con el desarrollo social y ambiental; también debe incluir consideraciones de impacto social. La llamada licencia social para operar dependerá cada vez más de la capacidad de las empresas para generar beneficios tangibles en las comunidades donde operan.
En este tenor, las inversiones y desarrollo de proyectos de energía deben contemplar medidas de mitigación y compensación ambiental, así como la inclusión activa de las comunidades en el diseño y operación de los proyectos. Es fundamental garantizar procesos de consulta efectiva y establecer mecanismos de participación que aseguren una distribución equitativa de los beneficios generados por la producción de energía.
Casos como los de Engie, Iberdrola, Eni, TC Energía, SEMPRA, entre otras empresas, demuestran que es posible construir entornos de colaboración en sintonía con las comunidades, y además colaborar con el Estado para alcanzar el bienestar social.
El futuro del sector energético en México dependerá de cómo las empresas y el gobierno integren la justicia energética en sus políticas y estrategias. Solo así se podrá garantizar una transición energética sustentable y equitativa, que no solo promueva el crecimiento económico, sino que también fomente el bienestar social y ambiental. La nueva frontera de la energía en México no es solo tecnológica ni financiera, sino profundamente humana.
Comenta y sigue a Raúl Cedeño en X y LinkedIn.